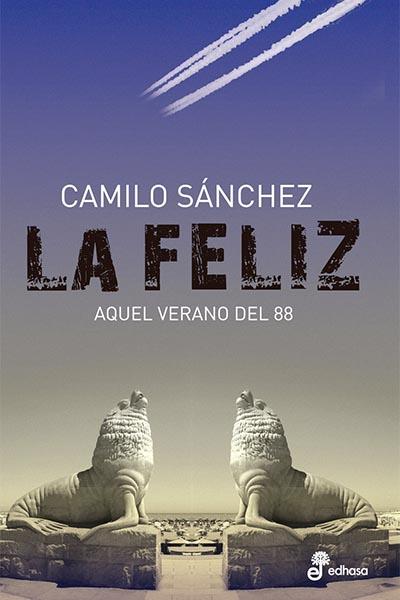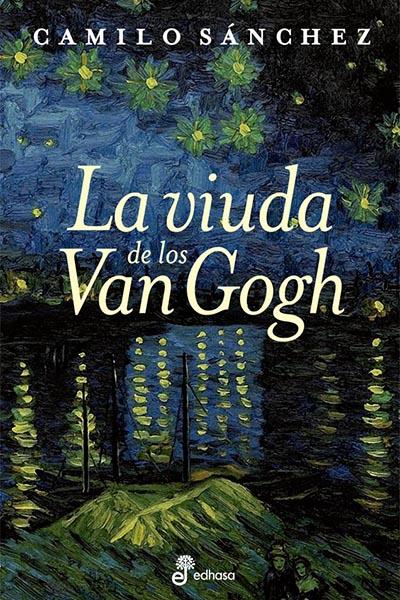Adelanto exclusivo del nuevo libro de crónicas de Camilo Sánchez.
Ella nadó con certeza, en la madrugada del Ganges, decidida, como si cumpliera una misión secreta. Tenía, a ras del agua, los ojos más vivos de la tierra. Y una estrellita mínima, de cuarzo o de basalto, florecía titilando en la aleta derecha de su nariz perfecta.
No se podría decir que lo miró. Ella se dejaba mirar mientras estiraba, precisa, desde sus ojos, un lazo de agua. Abierta, en redondo, miraba sin esfuerzo y abrazaba cada cosa que sus ojos tocaban.
Nunca podrá saber cómo supo que nadaba desnuda.
Llevaba dos días en Benarés, o Varanasi, porque en la India ni las ciudades cuentan con el amparo de un nombre definitivo, y el Ganges tenía vestigios de río producido: un exceso de religiosidad humana.
La ciudad eterna como la llaman, el refugio de Shiva, el lugar en el que desean morir los casi mil millones de hinduistas de la India: todo era para el recién llegado una ajena extravagancia.
Pero ella nadó hacia el bote, decidida.
En la calle central, la NaiSarak, a las siete de la tarde, sucede el mundo. El hombre se apura en abrir la puerta trasera de un auto de alquiler –un Fusca a punto de jubilarse– adornado con grandes hojas de palmeras tropicales enganchadas al costado del parabrisas. Un indicio de que en el auto está viajando un turista.
—Aquí parece que hay un templo por persona —dice el extranjero, como intentando una broma para acortar distancias.
—No. Aquí viven dos millones de personas y hay un millón de templos. Uno cada dos personas —responde, ceremonioso, el taxista.
A las siete de la tarde, NaiSarak, la calle principal de Varanasi, está en llamas. En solo una cuadra, a través de las ventanillas grises, sucede el mundo.
Los conductores de rickshaws, las bicicletas taxis, pedalean contra el viento y arrastran tres o cuatro personas mientras compiten por cada metro cuadrado polvoriento.
No pueden o no saben frenar sus rodados de manera tradicional: recién cuando los guardabarros golpean y chocan con los que se han detenido adelante, la marcha se aminora por su cuenta.
Contra la ventanilla del taxi clama un ejército urgente de chicos pedigüeños. Hay que frenar el impulso de ofrecer una rupia porque el ejército se duplica en segundos.
Mejor mirar para otro lado.
Varanasi llaman a la ciudad los nativos, corrigiendo cada vez a los extranjeros, con diplomática cortesía. El nombre más musical de Benarés, el que prefería Borges, había sido impuesto por la colonización inglesa: es un bautismo compuesto derivado de los dos afluentes del río que también mueren, arrojados, en el Ganges. El Varuna al norte y el Asi al sur.
Hasta ahí, alguna precisión: el resto forma parte de diversas tradiciones de la religión hinduista, acaso la que ha generado más literatura fantástica entre todas las teologías del mundo.
—Antes de Varanasi, la ciudad fue la ciudad de Kashi, la luminosa, el lugar que Shiva fundó para no abandonar jamás —dice Javed, un estudiante que ofrece hachís o información turística, a la salida de los grandes hoteles, con igual profesionalidad.
Un chai, un té con leche, le suelta la lengua a Javed: al parecer, el nombre Kashi proviene del rey Kash de la raza lunar, el séptimo de la línea de Vaivashvata Manu, un antepasado mítico de la India.
Ella nadó hacia el bote, decidida, braceando leve, entre la multitud, en el agua sagrada. Alguna tradición entre los creyentes de la India cuyo origen se pierde en la historia dice que las cenizas finales arrojadas al Ganges son la mejor contraseña para una vida futura, un peaje que aliviana karma, que pule los defectos del porvenir.
Es más, algunos doblan la apuesta y aseguran que la muerte frente al río sagrado quiebra por fin la rueda de las encarnaciones, que quien muere en Benarés no regresa ni como humano, ni como gato, ni como planta y se convierte definitivamente en espíritu, ese brillo que ellos pueden ver por encima de las cosas.
Una corte de los milagros permanente peregrina entonces en torno a la ciudad más religiosa del país más religioso: el ingeniero rico y la actriz de fama, el pobre campesino y la mujer leprosa. De a miles, de a cientos de miles, todos se vuelven difusos, parecidos, y se apretujan en las escalinatas que bajan hasta la ladera este del río, a la manera de una tribuna que desciende desde la ciudad antigua.
Las gradas de la ribera se han poblado, en tantos años, con templos milenarios de altares de oro junto a capillas mínimas, recientes, de cemento aún fresco, levantadas por una sola persona que ha decidido aguardar allí hasta que pase la muerte y se la lleve de una buena vez.
—Esto está armado para el turismo. En cualquier momento un director gritará “corten”, y los técnicos desarmarán la escenografía, el río y las vacas sagradas —anotó en los apuntes de la primera noche.

Camilo Sánchez
Nació en Mar del Plata en 1958. Ejerció el periodismo durante casi 40 años. En 2008, su trilogía poética Del viento en la ventana fue finalista del concurso Olga Orozco. Su novela La viuda de los Van Gogh (Edhasa, 2012) fue editada en España, Alemania, Italia, México y Francia. Actualmente dirige su sello editorial independiente, El Bien del Sauce, organiza laboratorios de escritura y dicta en TEA las materias Entrevista y Estilo para futuros periodistas.