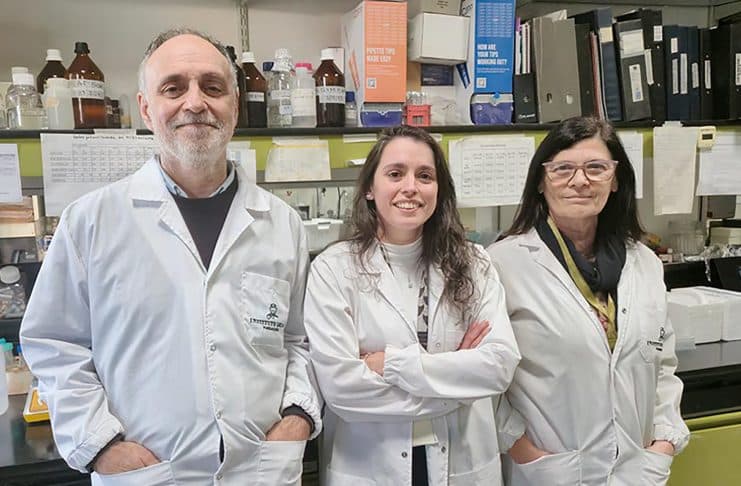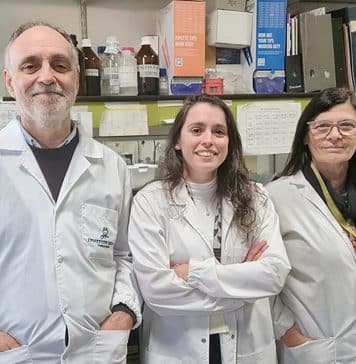Un estudio preclínico liderado por especialistas del CONICET y la Fundación Instituto Leloir (FIL) ha identificado un nuevo mecanismo que podría explicar la disfunción bioenergética observada en los cerebros de pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA), una afección neurodegenerativa que afecta a más de 55 millones de personas en el mundo y que, hasta ahora, no tiene cura. Publicado en la revista Journal of Neurochemistry, el trabajo sugiere que las alteraciones en las estructuras mitocondriales, específicamente en los denominados Supercomplejos (SC), podrían estar relacionadas con el déficit energético cerebral característico de esta enfermedad.
Las mitocondrias, conocidas como las «centrales energéticas» de las células, son esenciales para producir la energía que las neuronas necesitan para funcionar correctamente. En los últimos años, se ha asociado la disfunción mitocondrial con el Alzheimer, aunque los mecanismos moleculares detrás de estas alteraciones no se habían explorado en profundidad.
Este nuevo estudio, realizado en un modelo preclínico de EA en ratas, describe por primera vez cómo la acumulación de proteínas tóxicas beta-amiloide, un sello distintivo del Alzheimer, afecta la estructura y funcionamiento de los Complejos mitocondriales, que se organizan en Supercomplejos dentro de las mitocondrias.
El equipo, liderado por Laura Morelli, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-FIL), y Eduardo Castaño, de la FIL, encontró que en el cerebro de ratas transgénicas diseñadas para acumular beta-amiloide, los Supercomplejos mitocondriales presentan un ensamblaje defectuoso. En particular, el Complejo I mitocondrial (CI), un componente clave de estos Supercomplejos, muestra una disminución en las proteínas que lo conforman, lo que afecta la producción de energía y aumenta la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas moléculas oxidantes, producidas en exceso, dañan las neuronas y contribuyen a la progresión de la enfermedad.
“Este es el primer trabajo que describe en detalle los tipos, la abundancia y la actividad de los Supercomplejos en el hipocampo de un modelo animal con amiloidosis cerebral”, explica Gisela Novack, becaria doctoral del CONICET y primera autora del estudio. “Nuestros resultados sugieren un nuevo mecanismo detrás de la disfunción bioenergética reportada en cerebros con Alzheimer, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación”.
Según Morelli, los hallazgos son significativos porque identifican alteraciones moleculares específicas que podrían ser blanco de futuros estudios en modelos preclínicos para desarrollar estrategias terapéuticas. “La importancia de este trabajo radica en que provee claves para entender mejor las causas del Alzheimer y alienta a realizar investigaciones adicionales para confirmar estos resultados”, afirma.
El estudio, que se centra en el hipocampo —una región del cerebro clave para la memoria—, destaca la relevancia de los Supercomplejos en la reducción de moléculas oxidantes perjudiciales, un fenómeno característico del Alzheimer. Los investigadores esperan que estos descubrimientos impulsen nuevas investigaciones para manipular estos complejos mitocondriales y, potencialmente, desarrollar tratamientos que aborden la disfunción energética en esta enfermedad devastadora.
Morelli destaca, además, que los resultados en este modelo animal son consistentes con otros estudios publicados por otros grupos que demostraron que en células humanas en cultivo expuestas a péptido amiloide β sintético (no endógeno), éste se acumula e interfiere con la importación de proteínas hacia el interior de la mitocondria.
“Más aun, en muestras post mortem de cerebros humanos con Alzheimer, se ha reportado la deficiencia relativa de subunidades proteicas en los complejos I y IV mitocondriales. Y en otro trabajo, se ha detectado que una de las subunidades del Complejo I mitocondrial queda atrapada entre las fibras de amiloide acumuladas en cerebros con EA”, destaca Morelli.
Del estudio también participaron Pablo Galeano, Lorenzo Campanelli, Karen Campuzano y Cecilia Rotondaro, de IIBBA-FIL; Lucas Defelipe y María García-Alai, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Hamburgo, Alemania; y Claudio Cuello y Sonia Do Carmo, del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad McGill, en Canadá.